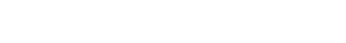En las próximas elecciones, evitemos tropezar dos veces con la misma piedra

El voto de las mujeres en Arizona, en ascenso, se aleja del discurso del miedo de los republicanos. Foto: https://www.lwvmocomd.org.
Maribel Hastings y David Torres
Uno piensa, a veces inocentemente, que los hechos cataclísmicos tienen el efecto de lograr que las personas cambien sus modos, sus prioridades o se hagan más conscientes de la fragilidad que nos rodea en diversos ámbitos, incluyendo el político. Pero precisamente en ese frente, tal parece que han sido pocas las lecciones aprendidas.
Ahora mismo seguimos escuchando, leyendo y viendo mensajes políticos con el mismo tono racista y antinmigrante por parte de candidatos republicanos, con los que no solamente arremeten contra comunidades de minorías, sino que se posicionan de nuevo entre los votantes que colocaron en el poder a uno de los presidentes más xenófobos de la historia de Estados Unidos.
Pasemos revista. Han transcurrido casi seis años de la elección de 2016 que nos trajo el Trumpismo y su secuela de desastres en diversos frentes, sobre todo a nivel constitucional y democrático; han pasado casi dos años de la elección general de 2020 que Joe Biden ganó, pero que Donald Trump tildó de fraudulenta, argumento que llevó al ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 por las violentas huestes de Trump y su intentona de golpe de Estado para evitar la certificación de Biden como presidente electo. El caos resultó en muertes.
Quienes siguieron en vivo los hechos de ese día pudieron ver de primera mano cómo la desinformación, la propagación de mentiras cual si fueran verdades, el racismo, la xenofobia, la ignorancia y la maldad resultaron en un cóctel letal para la vida, la propiedad y la misma democracia.
No se trataba de una serie de televisión de acción e intriga, sino la realidad estadunidense actual en tiempo real, que dejó ver al mundo las miserias de un segmento de la sociedad que jamás ha entendido el privilegio histórico de la diversidad y de la inclusión. Y tampoco ha entendido el significado de la democracia.
Cuando finalmente Biden asume la presidencia, hereda no sólo el desastre del escandaloso mandato de Trump, sino la pandemia que ha tenido repercusiones en la economía, aparte de una nación lastimosamente dividida.
Le han tocado a Biden guerras extranjeras, como la invasión rusa en Ucrania, y guerras internas, las que se dan en su propio Partido Demócrata; o más bien las que han encabezado dos senadores demócratas conservadores —Joe Manchin, de West Virginia, y Kyrsten Sinema, de Arizona—, que paralizaron la agenda de Biden en el Congreso por su oposición a medidas centrales como el urgente plan sobre infraestructura.
Biden es otro presidente que se topa con el flagelo del fácil acceso a las armas que, sumado a prejuicios raciales promovidos por nacionalistas blancos ha resultado en masacres donde el objetivo ha sido las minorías.
Los ejemplos, tan dolorosos, abundan. Pero los más recientes recrudecen el peligro y la ansiedad en que viven minorías como la latina, como la masacre en El Paso de 2019, que dejó 23 muertos a manos de un supremacista blanco de 21 años que creía en la teoría conspirativa de la “invasión hispana”.
Si a todo esto le sumamos la inflación, el panorama luce catastrófico para cualquiera que presida esta nación.
No es por casualidad que los índices de aprobación de Biden sean abismales en un año de elecciones intermedias, en el que se teme que los demócratas pierdan el control posiblemente de ambas cámaras del Congreso.
Pero paralelo a ese panorama, en el circo de tres pistas que es la política estadunidense, se llevan a cabo en el Congreso audiencias sobre los eventos del 6 de enero que han revelado datos escalofriantes acerca del papel de Trump. Y no solamente el haber instado a la turba a ir al Capitolio, sino no hacer nada como Comandante en Jefe para frenar el caos, incluso cuando la marabunta buscaba al vicepresidente Mike Pence para colgarlo.
De hecho, las audiencias que se han llevado a cabo para determinar qué fue lo que pasó realmente ese día y el grado de influencia que tuvo el exmandatario en ese hecho vergonzoso, nos han mostrado con toda crudeza que, en efecto, una mafia se instaló en el poder del país más democrático con aviesas intenciones que pudieron —y aún pueden— echar a perder para siempre la historia política y democrática de Estados Unidos.
Así, las audiencias han arrojado luz sobre el rol de Trump antes, durante y después del asalto del 6 de enero de 2021; han documentado paso a paso cómo un presidente de Estados Unidos intentó corromper a funcionarios estatales y electorales para alterar los resultados de la elección; y cómo sus asesores y su círculo más cercano sabían que no hubo fraude y permitieron que Trump siguiera con la farsa para recaudar millones de dólares de sus fanáticos para una presunta batalla legal de un “fraude” que nunca ocurrió.
Es inaudito ver cómo siguen proliferando “justificaciones” sobre esos hechos, tanto en medios informativos inclinados hacia la extrema derecha, el Trumpismo y el Partido Republicano, como en actuales campañas incluso de candidatos latinos, que siguen ganando adeptos.
No obstante, la reacción del público estadunidense a las audiencias ha sido por
demás tibia. Como si no hubiese nada en peligro, nada en juego, sobre todo cuando el Trumpismo domina al Partido Republicano; cuando esos mismos republicanos siguen echando mano de desinformación, falsedades, xenofobia y racismo para complacer a su base y mantenerse o recuperar el poder, según sea el caso.
En cualquier otra parte del mundo, un pueblo más consciente estaría en las calles para exigir que paguen los culpables, pero también para que las autoridades en turno hagan su trabajo en función no de un grupo ideológico o político, sino de la sociedad misma; tal como la estadunidense, que podrá pertenecer al mundo desarrollado pero que con estos hechos ha demostrado su falta de madurez democrática.
Por otro lado, por más que existan razones para sentirse defraudados o desilusionados porque la agenda demócrata prometida en 2020 se ha quedado en el tintero, hay que ser conscientes de que enfrentamos un momento histórico en el que se ha demostrado la fragilidad de la democracia estadunidense y en el que hay que cuestionarse si es hora de enfrascarnos en disputas internas y señalar culpables por la inacción; o si hay un asunto de fuerza mayor —la democracia estadunidense— que requiere decidir si en las próximas elecciones apoyamos a quienes puedan promover nuestros intereses y necesidades, o le abrimos la puerta otra vez al Trumpismo, que es el Partido Republicano, porque nuestra desilusión nos llevó a no votar.
Esa es precisamente la urgencia con la que debe actuar la sociedad de esta nación para no perder el sentido histórico de su democracia, y a fin de no entregarla en las manos de quienes sólo han demostrado con creces que las ramificaciones de la mafia política y económica pueden acabar de tajo con una promesa histórica como lo es hasta el momento Estados Unidos. No se puede permitir un trastabilleo más, sino a riesgo de perderlo todo.
La elección de 2016 no es historia antigua. Pasó apenas hace cinco años y medio. La pelea interna entre los seguidores de Bernie Sanders y los de Hillary Clinton llevó a muchos sanderistas a quedarse en casa, seguros de que Hillary aplastaría a Trump. El resto de esa historia la conocemos. Evitemos tropezar dos veces con la misma piedra.